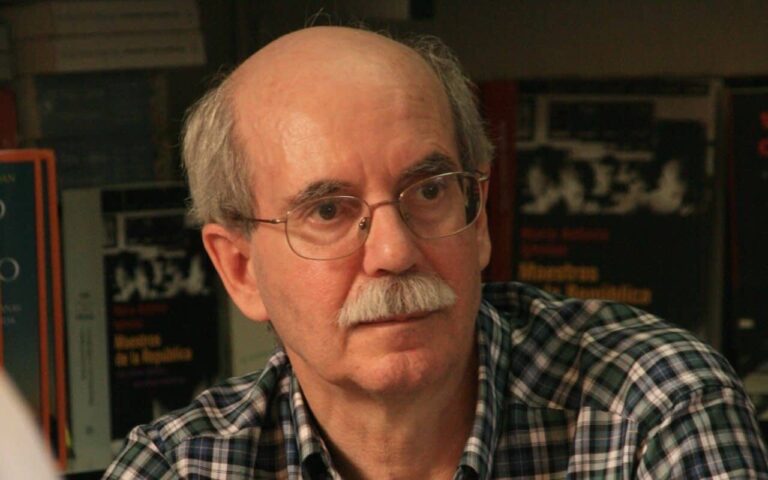Los fusilamientos de la posguerra: verdad, contexto y manipulación
Pocas cuestiones generan más polémica y más tergiversación que los fusilamientos ocurridos tras la Guerra Civil española. Convertidos en bandera de una izquierda empeñada en reescribir la historia a su conveniencia, estos episodios han sido utilizados durante décadas como arma arrojadiza contra el régimen de Franco, con el objetivo de deslegitimar su origen, su legalidad y su legado. Pero, como en toda etapa convulsa de la historia, conviene apartarse de la propaganda y mirar los hechos con perspectiva, contexto y, sobre todo, justicia.
El final de la Guerra Civil en 1939 no fue el inicio de una paz convencional, sino de una posguerra marcada por una realidad insoslayable: el país estaba devastado, la nación dividida, y miles de crímenes de sangre cometidos por el bando republicano seguían sin juicio ni castigo. España no vivía una transición de alternancia democrática, sino la victoria de un Estado que, como en cualquier conflicto armado, debía restablecer el orden, depurar responsabilidades y juzgar a quienes habían participado activamente en delitos contra la vida, la propiedad y la unidad nacional.
Los fusilamientos de la posguerra no fueron fruto del capricho ni de la venganza. Fueron la consecuencia directa de procesos judiciales, con sus luces y sombras, como en toda justicia de guerra, en los que se juzgó a responsables de checas, asesinatos masivos, destrucción de templos, torturas, violaciones y traición. La represión no se cebó con los inocentes, como tantas veces se quiere hacer creer, sino que tuvo como objetivo castigar hechos gravísimos cometidos durante el caos del Frente Popular, cuyas víctimas (curas, campesinos, militares, monjas, empresarios, obreros) habían sido brutalmente eliminadas por el simple hecho de creer en Dios o de no comulgar con el marxismo.
¿Se cometieron excesos? Sin duda. Como en toda guerra civil, donde el odio y la fractura son profundos. Pero lo que no puede aceptarse es la visión maniquea que retrata a un bando como verdugo y al otro como mártir. Más aún cuando los mismos que hoy condenan los fusilamientos de Franco se niegan a condenar, o incluso reivindican, la violencia revolucionaria que los precedió. No hay mayor hipocresía que exigir memoria solo para los caídos de un lado, mientras se niega el nombre, la fosa y el perdón a las víctimas del otro.
Durante años, la izquierda ha construido una mitología de la represión franquista para alimentar el victimismo, justificar su fracaso político y mantener viva una supuesta deuda histórica que solo sirve para dividir a los españoles. No buscan justicia, buscan revancha. Y en ese afán, los fusilados se convierten en herramientas, no en personas. En eslóganes, no en biografías reales.
El régimen de Franco no nació de un golpe al vacío, sino de una contienda brutal que respondió al colapso de un Estado dominado por el caos, la violencia y la anarquía. Y como toda victoria en un conflicto de esas características, supuso la imposición de un nuevo orden. Un orden que, guste más o menos, devolvió a España la estabilidad, reconstruyó el país y puso fin a años de violencia fratricida. Es ese contexto el que la historia tiene el deber de comprender. Y es esa memoria completa sin ocultamientos, sin exageraciones, sin manipulación ideológica la que España se merece.
Los fusilamientos de la posguerra no deben celebrarse, pero tampoco deben convertirse en piedra arrojadiza. Fueron el reflejo duro de una España que sangraba y que, con todas sus contradicciones, logró sobrevivir. Lo que no puede sobrevivir es una historia amputada, dictada desde el odio, que solo busca reabrir heridas que hace tiempo deberían estar cerradas.